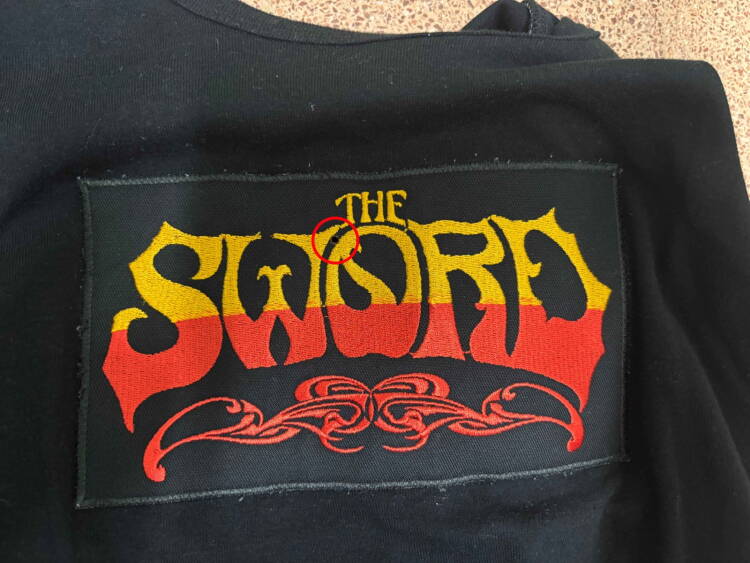La Voz de Salamanca (F.J. Rodríguez Jiménez) / Réquiem por un campesino español, brillante novelita de Ramón J. Sender, narra los prolegómenos de la trágica guerra civil en un pueblo aragonés. Aragonés, como podía ser andaluz, madrileño o extremeño. El cuento vale para el resto de España: un joven campesino es entregado al horrendo sacrificio de la purificación del tiro en la nuca, del fusilamiento de la tapia del cementerio, por parte de las “fuerzas del orden”, en defensa del terrateniente y ante la cómplice y silenciosa mirada del cura. Genial metáfora de lo que fue en parte aquel conflicto fratricida.
¿Qué pasaba al campo español en aquellos lejanos años treinta? ¿Por qué acabó tan mal el cuento? Pasaba que había un injusto reparto de la tierra que dejaba en ayuno forzoso a una famélica legión de obreros y cangüerillos; pasaba que se estaba produciendo una lenta, pero continua revolución productivista, tendente a la mecanización, a la concentración parcelaria, a la utilización de abonos y productos fitosanitarios, en definitiva, a la modernización del campo.
Modernización que significó mejores cosechas, más producción. No tan bueno y difícil de manejar fue la caída de los precios de los productos agropecuarios y que sobrase mucha mano de obra. Este proceso no tuvo lugar únicamente en España sino en todos los países del resto de Europa, también, con ritmos diferente, en otras latitudes. Hay quien ha definido esta transformación, este cambio como uno de los más grandes de la humanidad, o más explícitamente como la muerte del campesinado. Desde que el hombre es hombre y hasta 1945, la actividad principal había sido la agricultura, la pesca, la ganadería. Este tipo de labores daban trabajo a más del 90% de la población. Con el tiempo, estas cifras bajaron y bajaron hasta llegar a las actuales del 5-10% aproximadamente de la media europea.
El cambio es brutal, y lo es más porque la caída fundamental se produjo en muy poco espacio de tiempo. Lo sufrieron, en mayor o menor medida, todos nuestros vecinos europeos. En el caso de España, esta transformación fue más abrupta por el golpe militar del general Franco. En otros países, la mano de obra sobrante del campo, emigró. Aquí también, pero menos, algunos habían sido ya liquidados, ajusticiados vilmente durante y después de la guerra civil. Muchos de los que escaparon a la criba, hicieron las maletas, bien hacia las ciudades españolas de mayor dinamismo, bien hacia el extranjero.
Con estos desplazamientos hacia los núcleos urbanos, el mundo rural se libraba de una fuerza productiva, de unos brazos que ya no necesitaba. La mecanización había reducido la necesidad de mano de obra hasta límites inimaginables. Con esas, allá por los años sesenta nacía en el seno de la entonces Comunidad Europea, la Política Agraria Comunitaria (PAC), que permitiría organizar un medio rural muy diferente a lo que había sido habitual: por primera vez en la historia empezaron a aparecer clases medias en este sector. Unas clases medias con un poder adquisitivo más o menos digno y caracterizadas por su profesionalización y productividad.
Una eficiencia, una mejora de las explotaciones agropecuarias que junto con el incremento de las importaciones de países terceros, y en apenas un par de décadas, provocaron unas escenas nunca antes vistas: millones de litros de leche tirados a la cuneta, tomates estrujados por el suelo; en definitiva, la aparición de los excedentes agrarios. Aquí se producía mucho más que antes y además se importaba más. Para mantener los precios, se destruía parte de lo producido. Todo un sin sentido.
Pasadas un par de décadas más, ¿cuál es la situación actual del campo? Las cosas no están muy claras. La modernización y mecanización han seguido expulsando gente del mercado laboral agropecuario. Salvo en períodos concretos de recolección, cada vez menos gente se dedica a este tipo de actividades. Las clases medias del sector agropecuario pierden efectivos cada año. ¿Por qué? Los motivos son múltiples: falta de atractivo socioeconómico para los jóvenes, pérdida de poder adquisitivo, saturación del mercado, etc. Este último es, en mi opinión, la madre del cordero El mercado se satura. A veces por la producción propia, a veces porque las importaciones no han dejado de crecer:
“La Unión Europea es el primer importador mundial de productos agrarios de países en desarrollo (por delante de EE UU, Japón, Canadá y Australia juntos). Importa el 80% de las exportaciones agrarias de África, el 45% de las de América Latina y el 60% de las exportaciones agrarias de los Países Menos Avanzados (PMA). Todo ello, con una tendencia creciente en la evolución total de las importaciones agrarias.
Aparentemente todo un contrasentido: aquí se paga por no producir o se destruye lo producido; por ejemplo, con la destinación a quema para alcohol de gran parte de la uva, mientras que en el mismo sector se importan millones y millones de hectolitros de vino para elaborar aquí o bien ya embotellado.
¿Cómo armonizar el mercado? ¿Se pueden mantener las clases medias de este sector en Europa y dar de comer al resto del mundo? Sin duda es difícil encontrar un equilibrio. En un buen número de casos, la globalización ha hecho que sea más rentable, económicamente, importar que producir. Quienes creen a ciegas en la libertad de los mercados, piden más y más liberalización. En resumen: suprimir totalmente las ayudas que la PAC destina a la producción y no gravar con impuestos o tasas los productos que otros países terceros pretender vender a Europa; después que el consumidor decida. Así, “los pobres” podrán vender sus productos y la Comisión Europea dejara de financiar con dinero público unas actividades agropecuarias que se llevan casi la mitad del presupuesto comunitario, dicen.
Eso sobre el papel, después en la práctica la supuesta panacea hace aguas por todos sitios. Se suele pasar por alto que aquí se produce bajo unos criterios medioambientales y de respeto del medio ambiente; que mal que bien, se respetan unas normas en el uso de productos fitosanitarios; que el medio rural, que la riqueza paisajística, la flora y la fauna necesitan de protección, de brazos que la cuidan, la controlen y la exploten con una cierta mesura. La PAC, con sus defectos y virtudes, intenta regular la explotación racional del medio.
Sabemos que esto no sucede en otros países. No porque los pequeños campesinos de allá se hayan volcado al empleo masivo y fraudulento de abonos y fitosanitarios, no porque roturen más y más bosques sin cesar. No, por el contrario, muchos de ellos siguen con prácticas de explotación más o menos tradicionales, más o menos respetuosas con el entorno. Cabe preguntarse: ¿quienes son entonces esos pequeños campesinos traídos siempre a colación? Según un diario argentino, son los que:
“están siendo expropiados por los grandes terratenientes, por los grandes trusts financieros, a veces expulsados con uso de la violencia o arrojados y expulsados a tierras marginales de poca fertilidad”.
Curiosamente, parte del capital, sino todo, de esas empresas, de esos voraces empresarios son europeos. Son los mismos que se desgañitan pidiendo más y más liberalización, más libertad para producir (en parte explotando) al otro lado del mundo y después vender en este. Comercio justo sí, supresión de aranceles sí, siempre y cuando no sea sólo en beneficio de unos pocos y a costa de explotar a los pobres de allí y acabar con la clase media del sector agropecuario de acá.
De lo contrario, habrá pronto que entonar un réquiem por el campesino medio europeo।
Publicado en el periódico El Chiriveje, nº 44 junio de 2008